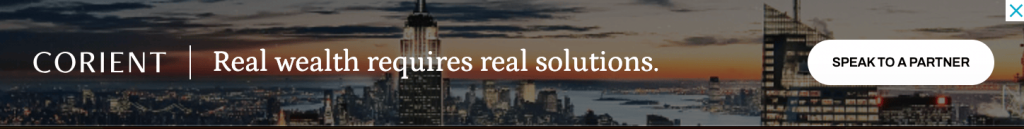Cuando Margarita Gayoso y su pareja Christian Ojeda eligieron casarse, no dudaron en viajar desde España hasta su tierra natal. Querían una ceremonia oficiada en la lengua de sus ancestros: el guaraní.
“Todos lloraban porque en guaraní todo se siente más profundo”, contó Gayoso en declaraciones recogidas por la AP News. “Es como si la pronunciación saliera del alma”.
El guaraní es idioma oficial en Paraguay junto con el español. Sin embargo, los lingüistas advierten que su uso fluido entre las nuevas generaciones disminuye. Por eso, crecen los esfuerzos para preservarlo, según reporta la agencia.
Aunque millones lo consideran el idioma del corazón, rara vez aparece en documentos oficiales, registros gubernamentales o literatura. Incluso, a Gayoso le costó encontrar un sacerdote que celebrara la boda en guaraní. Aun así, valió la pena: varios invitados le dijeron que era la primera vez que asistían a una ceremonia enteramente en su lengua materna.
Una lengua en resistencia y riesgo
De acuerdo con cifras oficiales de 2024, citadas por la AP News, 1,6 millones de paraguayos hablan principalmente guaraní, frente a 1,5 millones que usan español y 2,1 millones que son bilingües. El resto se comunica en otras lenguas indígenas.
El guaraní que se habla hoy es distinto al que los europeos encontraron en el siglo XVI. Su supervivencia es notable, ya que la mayoría de los países vecinos adoptaron el español como lengua dominante. Para el investigador Arnaldo Casco, “en la cultura guaraní, la lengua es sinónimo de alma. Perderla sería como perder el espíritu”.
Jesuitas y franciscanos registraron los primeros textos, creando un alfabeto y un diccionario que ayudaron a evitar su desaparición. Sin embargo, la marginalización posterior fue dura. A inicios del siglo XIX, cerca del 90% de los paraguayos eran hablantes de guaraní. Tras la independencia, su promoción fue irregular: en tiempos de guerra se impulsó, pero luego se prohibió en las escuelas.
“Mi padre fue golpeado en la boca por hablar guaraní”, relató el lingüista Miguel Ángel Verón. “Muchos niños abandonaban la escuela por esa discriminación”.
Desde 1992, la educación bilingüe es obligatoria. Aun así, no siempre hay libros en guaraní ni una política fuerte de concientización. Hoy, numerosas familias dejan de hablarlo en casa por miedo a que limite a sus hijos.
Lengua, tierra y memoria
Para muchos, el guaraní transmite valores como solidaridad y respeto a la naturaleza. Palabras como “jarýi” no tienen traducción en español: describen espíritus protectores de la tierra que castigan el uso irresponsable de los recursos.
Casco lidera un proyecto que recoge testimonios de hablantes mayores de 60 años. Hasta ahora han entrevistado a 72 personas, cuyas memorias serán publicadas en el sitio web del Departamento de Lingüística. “Nuestro objetivo es rescatar el vínculo con nuestras raíces e historia a través de la lengua”, explicó a la AP News.
En Loma Grande, varios ancianos participan del proyecto. Juana Giménez, de 83 años, conserva remedios con hierbas para bebés enfermos. Marta Duarte, de 73, combina lecturas de la Biblia en español con reflexiones en guaraní. Y Carlos Kurt, descendiente de inmigrantes alemanes, recordó entre risas que “hablaba tanto en guaraní que la maestra mandó una nota a mis padres”.
Aun así, hay excepciones en la nueva generación. Sofía Rattazzi, de Asunción, solo habla guaraní con su abuela Nancy Vera, guardiana de tradiciones y creencias ancestrales. “Quiero que vea que su historia importa”, dijo Sofía, convencida de que el idioma es también un legado familiar.