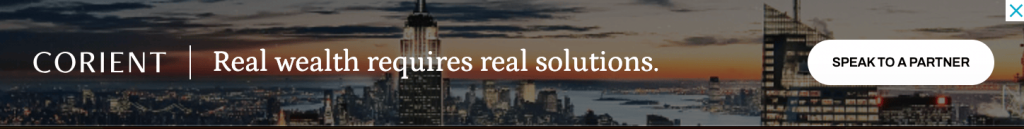Comunidades indígenas del norte de Chile alzaron la voz contra los nuevos proyectos mineros impulsados por el gobierno. Los días 10 y 11 de abril, representantes de pueblos originarios participaron en reuniones de “consulta previa” sobre la explotación de litio en los salares de Ascotán y Quiborax. Sin embargo, la Fundación Tanti, que acompaña a estas comunidades, afirma que el proceso carece de legitimidad real.
Ramón Balcázar, director de la organización, denunció que las reuniones no cumplen con el espíritu del Decreto Supremo N.º 66 de 2013, que exige consultar a los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados. “En ninguno de estos casos se está preguntando realmente a las comunidades si aceptan o no la minería de litio”, afirmó. “La decisión ya está tomada. El gobierno excluyó estos salares de la Red de Salinas Protegidas.”
Proyectos paralelos generan alarma ambiental en Chile
La controversia se da en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Este plan busca abrir 26 salares a la explotación por parte del Estado y empresas extranjeras, en medio de una creciente demanda global de litio para baterías y energías limpias.
Uno de los proyectos más avanzados es la alianza entre Codelco, Quiborax y la francesa Eramet para iniciar operaciones en el salar de Ascotán. El Estado ha prometido respetar el ecosistema local y la cultura indígena. Incluso se creó el Instituto Nacional del Litio (ILiSa) para desarrollar métodos de extracción sostenibles. No obstante, la Fundación Tanti se mantiene escéptica.
La organización advierte sobre el riesgo de derrames y la posible contaminación del acuífero que alimenta la quebrada protegida Ojo de Opache, ubicada aguas abajo. Además, el proyecto coincide con la expansión de la mina de cobre El Abra, una inversión de 7.500 millones de dólares liderada por Codelco y Freeport. Esta mina ya utiliza el salar de Ascotán como cuenca hídrica.
Amanda Maxwell, directora del Natural Resources Defense Council, advierte sobre un problema recurrente en los estudios de impacto ambiental. “Solo se analiza el efecto de cada proyecto por separado. No se considera el daño acumulado de múltiples instalaciones en una misma zona.” Según ella, esto puede convertir áreas enteras en “zonas de sacrificio”.
Chile ya cuenta con al menos cinco de estas regiones altamente industrializadas. En Tocopilla, por ejemplo, un estudio liderado por la doctora Sandra Cortés de la Universidad Católica reveló tasas elevadas de enfermedades cerebrovasculares y cáncer pulmonar, muy por encima del promedio nacional.
Conflicto entre productividad y protección
Balcázar pide que se evalúen de forma conjunta los impactos del litio y el cobre en la región. No obstante, los estudios integrales pueden tener hasta 800 páginas y requieren revisión técnica especializada. Esa complejidad ha generado molestia entre las mineras.
María José Vidal Olmedo, abogada experta en derecho minero, sostiene que los permisos ambientales generan demoras que amenazan la inversión. “En los últimos años, han surgido preocupaciones sobre la lentitud del proceso. Los plazos prolongados generan incertidumbre y frenan proyectos clave”, afirmó.
En el caso de El Abra, que busca aumentar su producción a 340 mil toneladas por año, el desarrollo tomará entre siete y ocho años, según Freeport. La empresa asegura que el avance dependerá del cumplimiento regulatorio.
Mientras tanto, el gobierno intenta equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental. Sin embargo, para los pueblos indígenas, el debate va más allá de cifras y cronogramas: se trata de decidir si quieren o no minería en sus territorios ancestrales.